Cuando el quebranto es una bendición
Por: Luis Caccia Guerra para
www.devocionaldiario.com
Bien conocida es la historia de Samuel, el profeta que ungió
a Saúl y luego a David como reyes de Israel. Es más, antes de ungir a David
como rey de Israel, le dio la bendición de parte de Dios para la victoria
contra Goliat, cuando ya todo, a los ojos de los hombres, estaba perdido (I
Samuel cap. 17).
Sin embargo, epopeyas bíblicas como la de David y Goliat nos
“eclipsan” por decirlo de alguna manera, la atención sobre los orígenes de
Samuel. Su madre, Ana, la primera y más amada de las dos esposas de Elcana de
Ramá, le puso ese nombre en razón del milagro que Dios obró en ella cuando
escuchó su angustiosa súplica y le dio ese hijo. Ana era estéril, lo cual en
aquella época representaba una gran humillación. Lamentablemente, en la
actualidad en ciertos nichos sociales, esto aún sigue siendo motivo de discriminación,
aparteid, marginación y alguna clase de sutil hostigamiento para muchas mujeres
en esa condición. Penina, la otra esposa de Elcana, la hostigaba y atormentaba
por causa de su mal todas y cada una de las oportunidades que se le presentaba
de hacerlo. Esto generaba en Ana una terrible sensación de tristeza, vacío y
soledad. De las dos esposas, Ana era la que más amaba Elcana, el esposo, pero
todo ese amor no resultaba suficiente, habida cuenta de que faltaba en su vida
ese amor que sólo un hijo puede dar.
Cuenta la Escritura que cada año la familia subía al templo
en Silo para ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios. En aquella oportunidad, Ana
se postró en el altar y esta vez derramó su alma delante del Señor (I Samuel
cap. 1). Prometió que si le daba un hijo, lo entregaría en servicio a Dios. Elí
el sacerdote, no entendía nada, creía que estaba borracha, pero las lágrimas de
Ana habían conmovido el corazón de Dios y escuchado su súplica. Dios le dio un
hijo a Ana, a quien puso por nombre “Samuel” que significa “Dios oye”. Cuando
Samuel tuvo unos dos años, Ana subió con él al templo y lo dejó allí para que
creciera en el oficio de servir a Dios. Desde entonces, cada año, cuando la
familia subía al templo a ofrecer sus ofrendas y sacrificios, Ana veía a su
hijo y le llevaba una túnica tejida por ella. Una vez más el corazón de Dios
fue conmovido por la actitud resuelta y
la obediencia de Ana y bendijo su vida con tres hijos y dos hijas.
Muchas veces pedí a Dios por mis necesidades, las de mi
familia, ministerio, trabajo y las de algún pariente, amigo o conocido. Pero a
decir verdad, son pocas las veces que recuerde, he ido ante el altar de Dios
con un corazón contrito y humillado. A lo largo de mi vida, puedo percibir que
inconcientemente y sin proponérmelo así, muchas veces mis peticiones delante de
Dios han tenido más carácter de demanda que de súplica. Sólo he visto
bendición, el poder de Dios obrando con excelencia y majestuosidad en mi vida y
en la de los demás por quienes intercedí, cuando me presenté delante de Dios
con un corazón dolido y quebrantado. La mujer de Betania, que derramó sobre la
cabeza de Nuestro Señor el perfume de gran valor, podría simplemente haberlo
vertido sobre El. Sin embargo, lo hizo quebrando el vaso de alabastro que lo contenía
(Marcos 14:3). Y es que no hay súplica sin quebrantamiento, no hay ofrenda de
olor fragante delante de Dios sin quebrantamiento y no hay obediencia sin
quebrantamiento.
“Estamos mal, pero vamos bien”, decía un ex presidente de mi
país para justificar el malestar de una buena parte de la gente por causa de
sus decisiones. Quería decir que hoy nos encontrábamos en una situación
difícil, incómoda, pero que estábamos bien encaminados. En un mismo sentido, a
lo largo de mi vida puedo ver que las oraciones contestadas con poder, que los
escritos de mayor bendición, han sido resultado de profundos valles de
lágrimas. Que los peores momentos son los que han dejado los resultados más
positivos y duraderos, pero fundamentalmente cuando derramé con sinceridad un
alma quebrantada delante de Dios. Cuando rompí mi vasija de alabastro y permití
que Dios usara como El tuviera a bien hacerlo, lo que yo más amaba.
Muchas veces uno se enoja con la gente, con las
instituciones, con los gobernantes, con el país. Vive amargado por causa de
alguien que le hace la vida literalmente imposible en el trabajo; vive
hostigado por uno de esos parientes que es mejor perderlo que encontrarlo. A
veces, vivimos con profundas raíces de amargura en el corazón por situaciones
injustas, un salario magro que no alcanza, tal vez un problema de salud, las
secuelas de un evento traumático en nuestras vidas, un sueño largamente
acariciado que no se concreta; o como Ana, por ese hijo deseado que no llega o
por alguna “Penina” que nos hace sentir poca cosa y sin valor.
Circunstancias y nada más que circunstancias. Los hombres
somos hacedores de circunstancias, Dios es trazador de destinos. Como Pedro,
creímos y cuando miramos alrededor la tormenta comenzamos hundirnos en un mar
de muerte y amargura.
Como creyentes podemos romper la vasija y dejar que esa
grata fragancia de nuestras súplicas suba ante el Trono de Dios. El águila no
elude la tormenta, hace que los mismos vientos la hagan subir hasta
posicionarse por sobre la
tempestad. Ana hizo de su más íntimo y amargo dolor una
oportunidad para que Dios hiciera resplandecer con majestuosidad su Gloria. Es
cuando hacemos de nuestro pesar una ocasión para que Dios obre con poder. Como
creyentes, podemos hacer que la más recia de las tormentas sea una bendición
para nosotros, nuestra familia, ministerio y quienes nos rodean.
Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría;
No quieres holocausto. Los
sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;
Al corazón contrito y humillado no despreciarás
tú, oh Dios.
(Salmos 51:16-17 RV60)
Aviso Legal: La imagen que ilustra el presente artículo es
propiedad de www.devocionaldiario.com
Todos los derechos reservados.



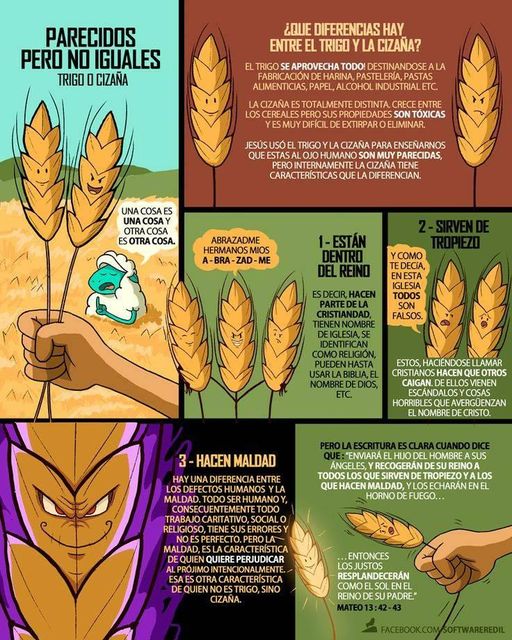
Comentarios
Publicar un comentario
Tu comentario nos interesa